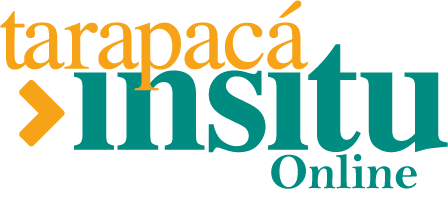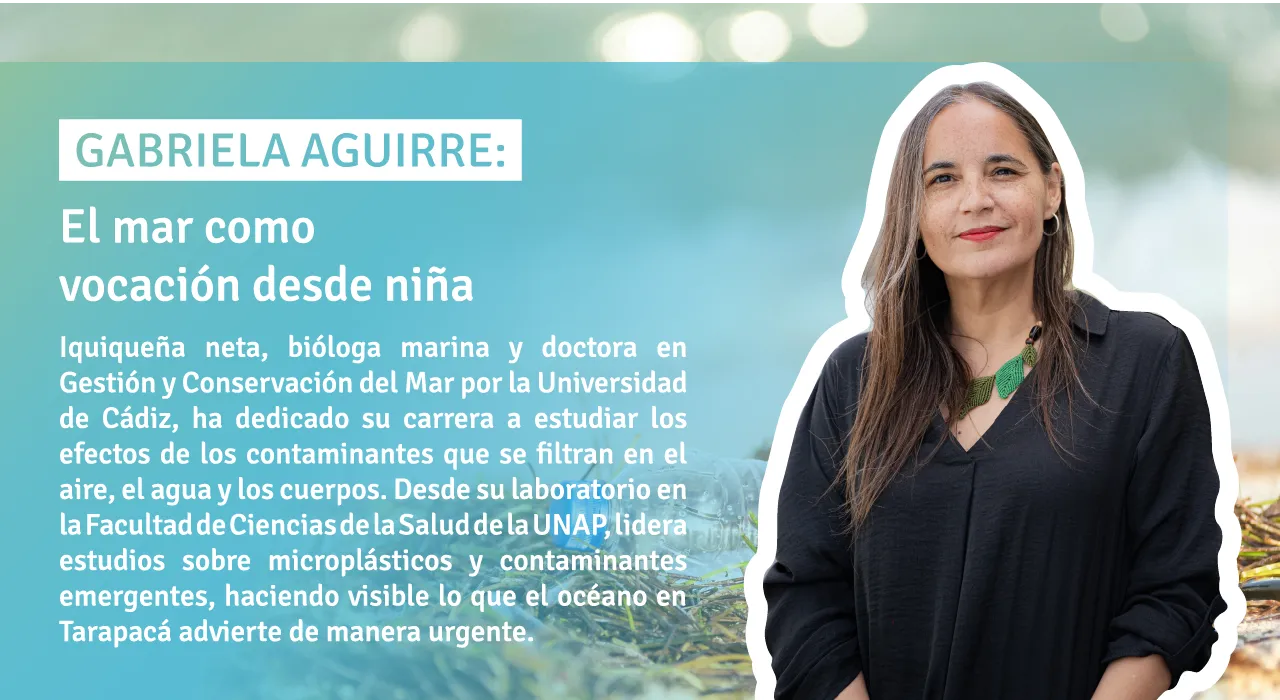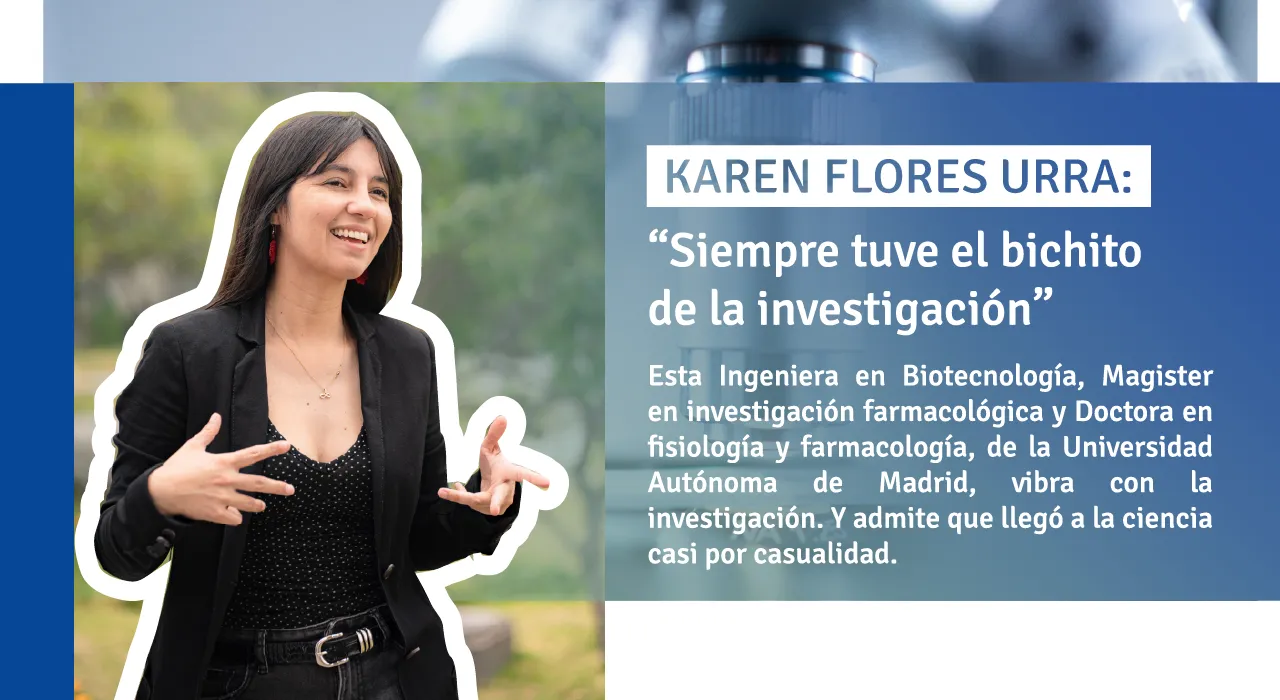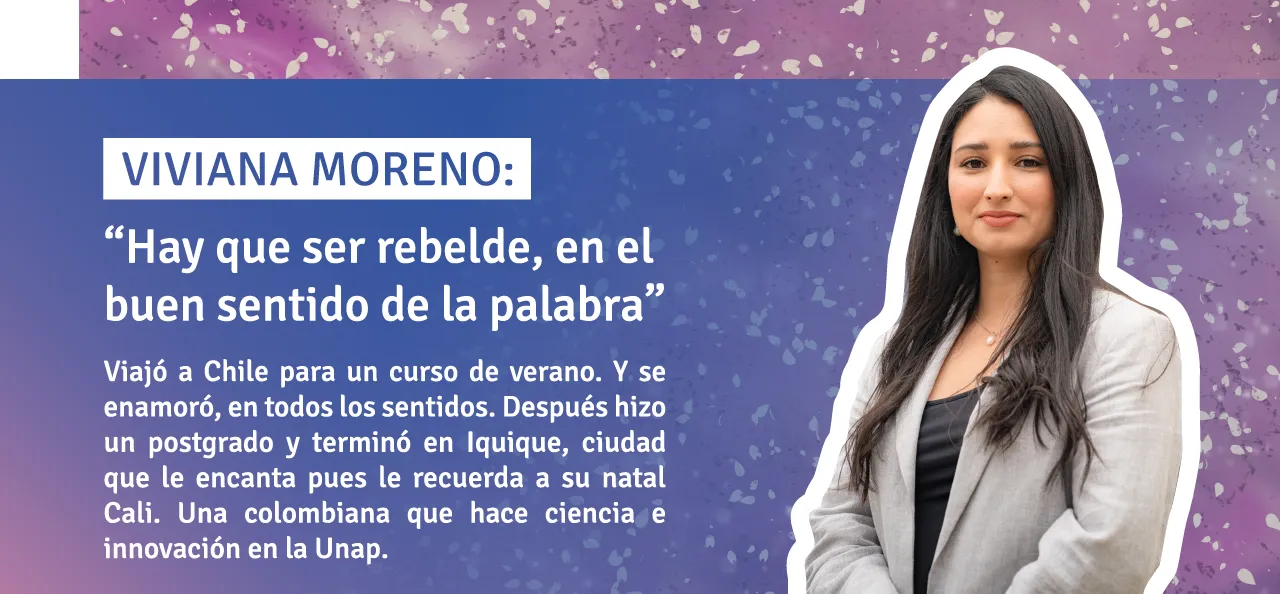ALMA se alista para recibir al nuevo cerebro de datos astronómicos a 2900 metros de altura
Innovación y Desarrollo09/05/2025Se trata del proyecto “OSF Correlator Room” (OCRO, por sus siglas en inglés), una sala con infraestructura tipo data center muy similar a aquellas utilizadas por los centros de inteligencia artificial más modernos del mundo.