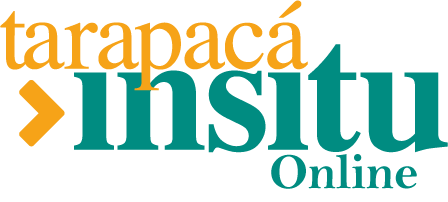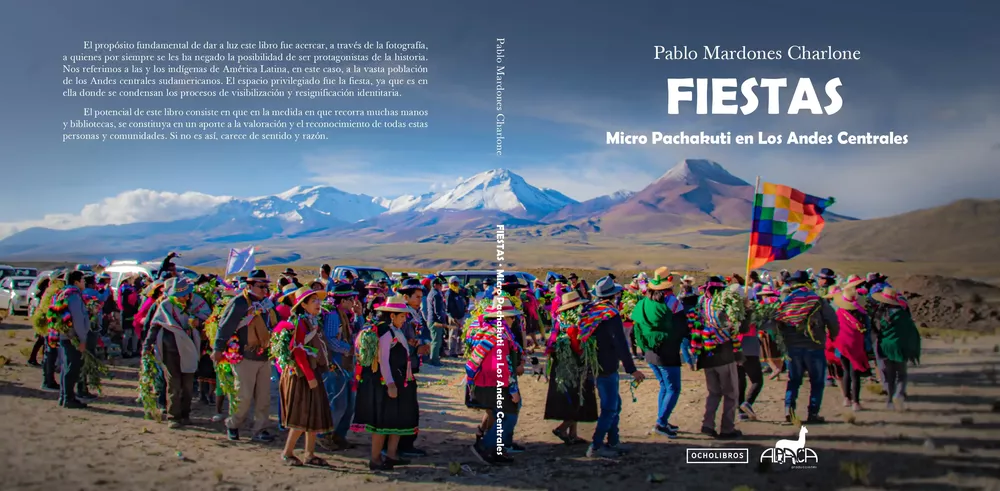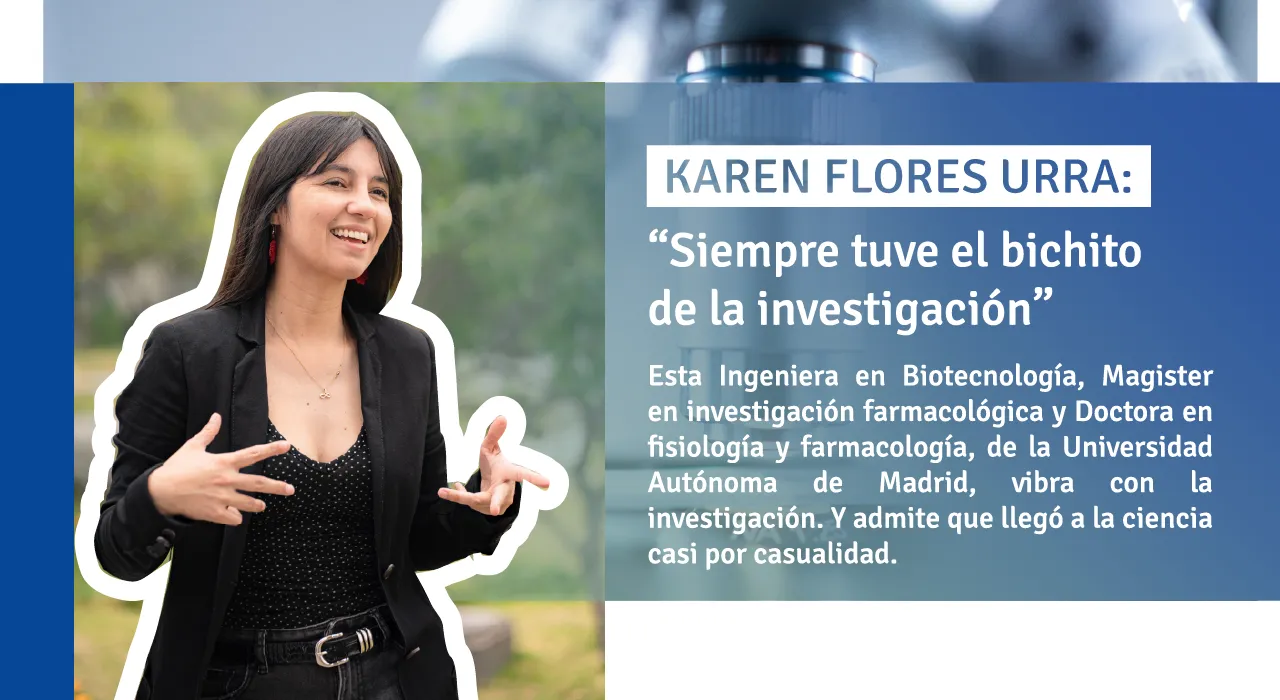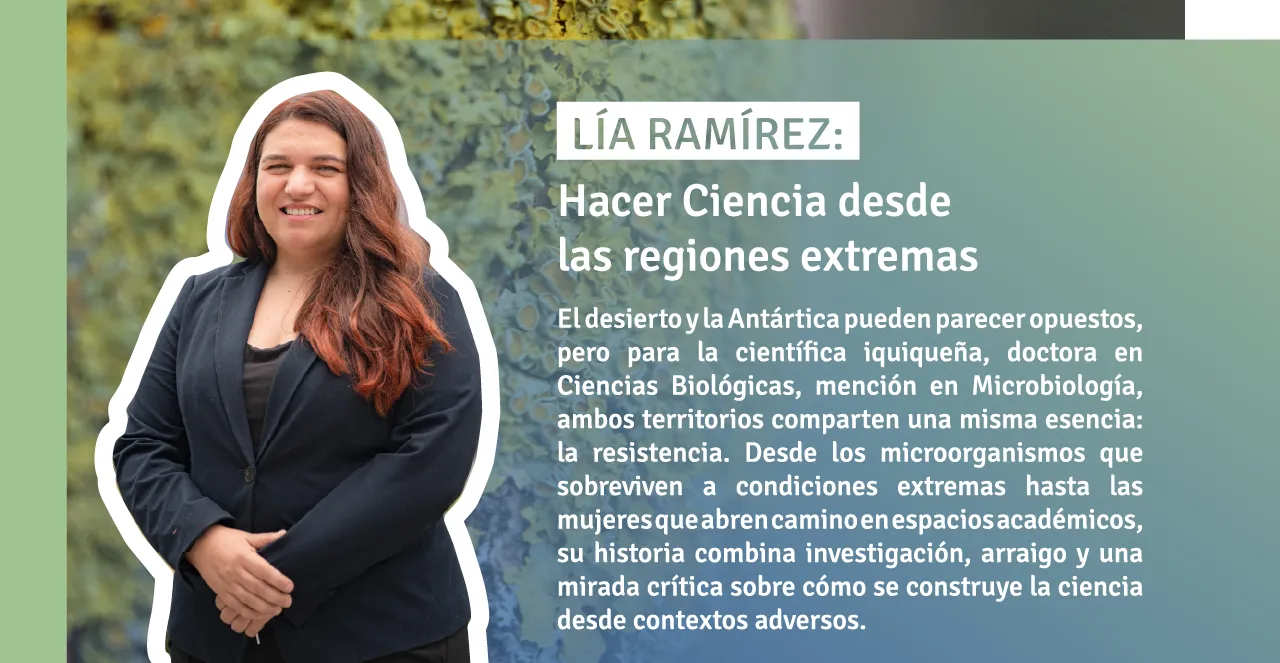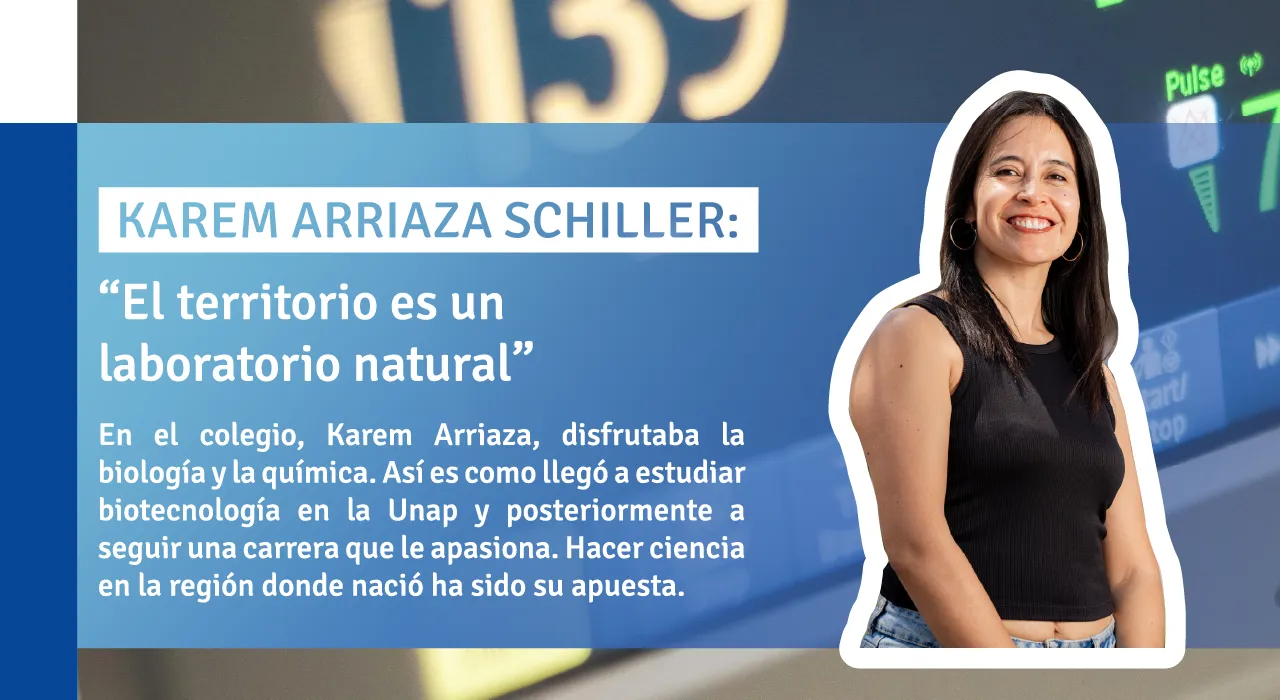Los gigantes que aún viven en el desierto del norte grande
La región de Tarapacá concentra la mayor cantidad de sitios de arte rupestre de Chile, muchos de ellos desconocidos, por la dificultad de acceso, o por factores erosivos y humanos que los están degradando hasta desaparecer. Se están desarrollando excelentes iniciativas para proteger los sitios de Pintados y cerro Unitas, sin embargo, son miles de geoglifos en el norte grande que necesitan políticas y planes que permitan acercar el arte rupestre a la comunidad, para comprender la importancia de cuidar registros realizados por nuestros antepasados.