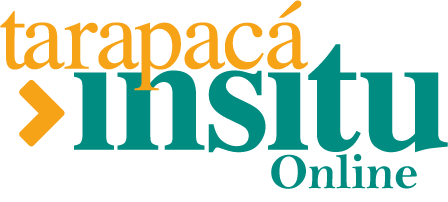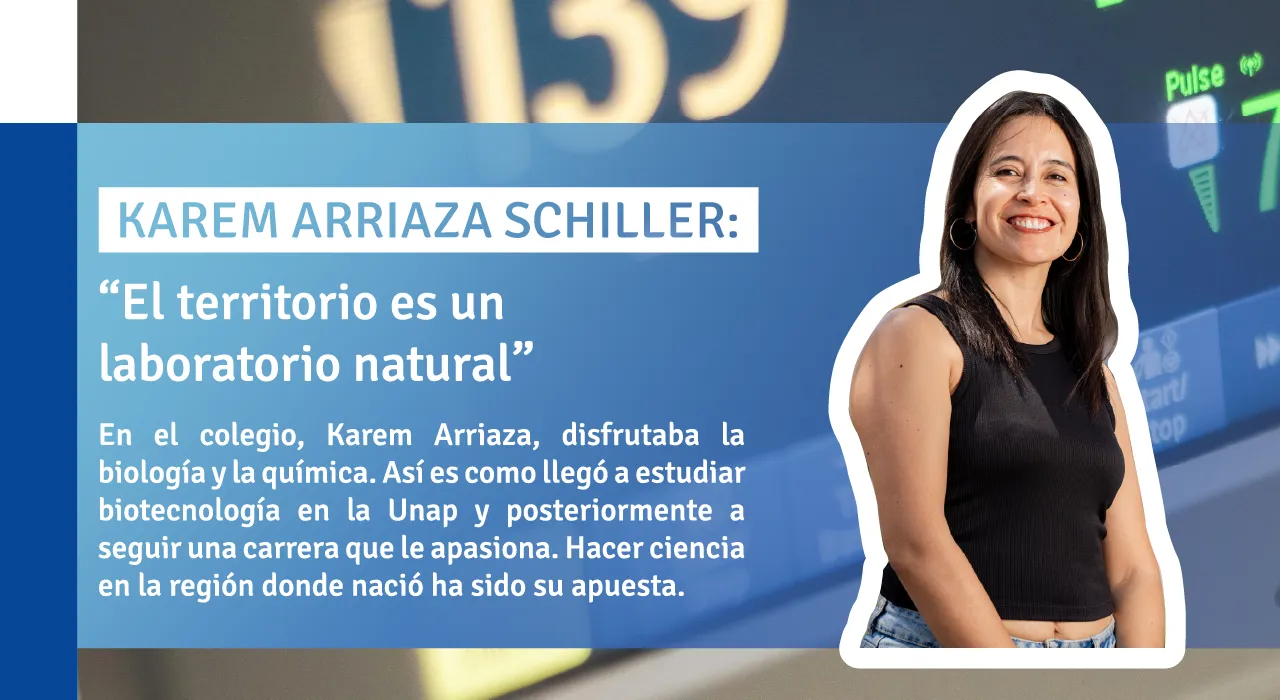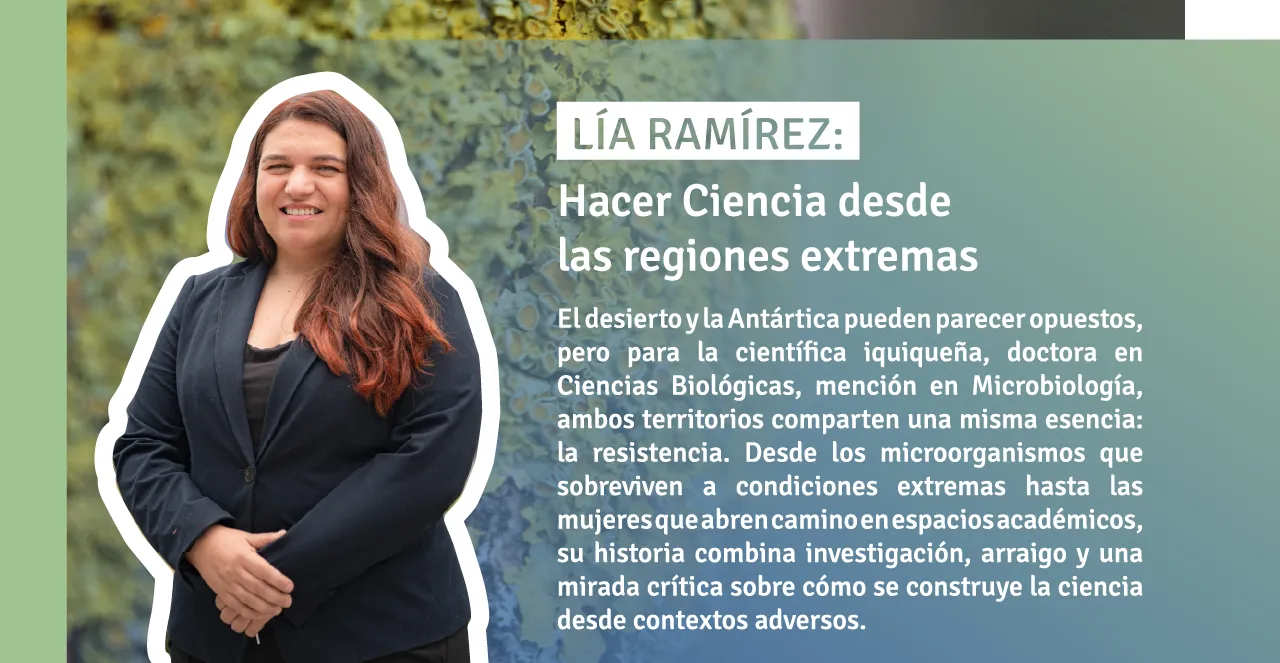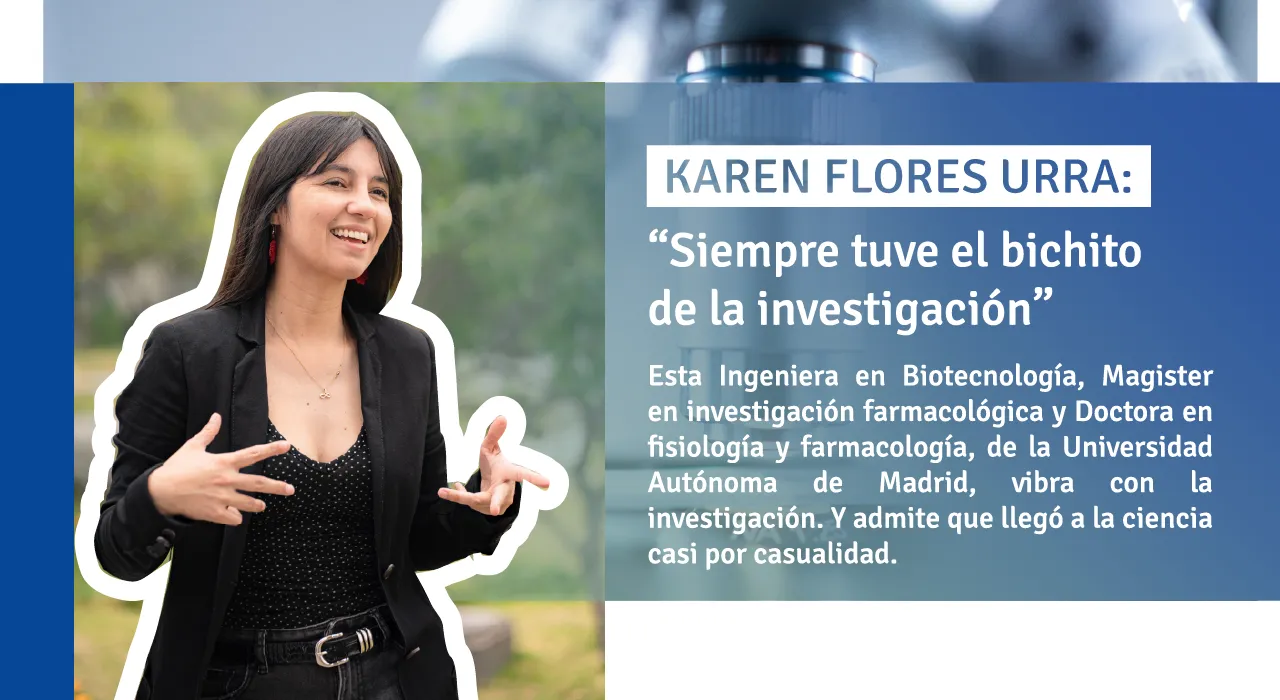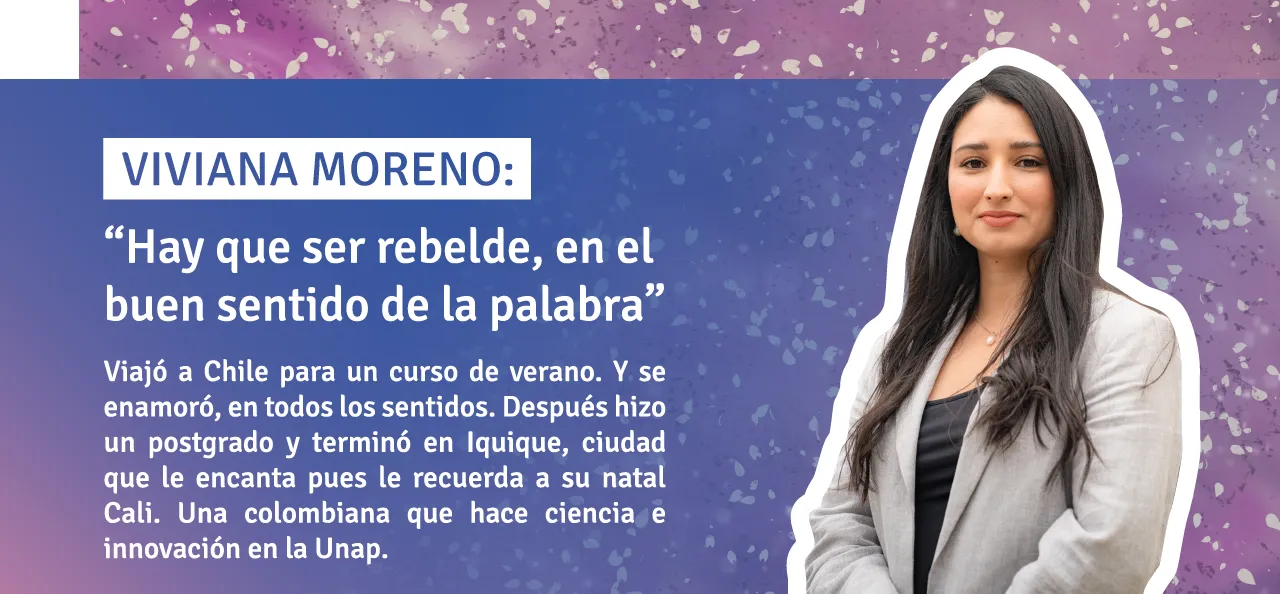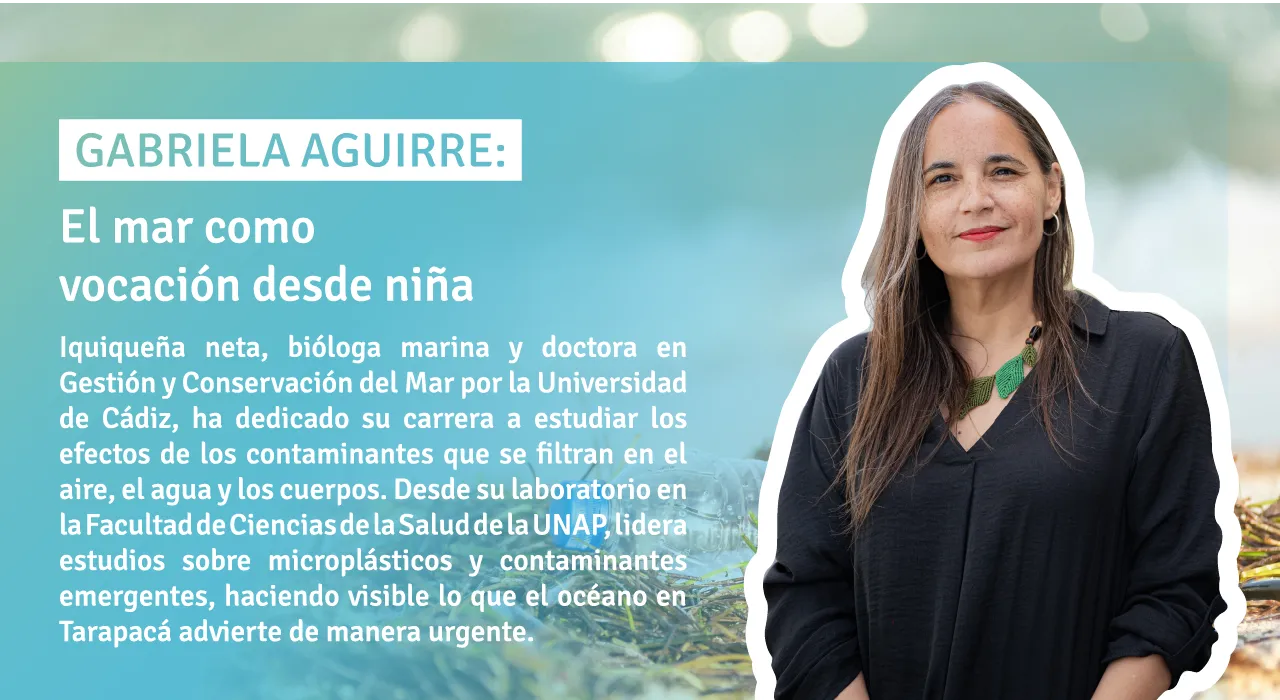La Ciencia Tiene Nombre de Mujer: Marcela Tapia, "Para estudiar migración, primero se deben estudiar las fronteras”
Ciencia y Medio Ambiente17/12/2025Las fronteras y toda la movilidad humana en torno a éstas han sido por años el motivo de estudio de Marcela Tapia Ladino, doctora e investigadora, actualmente en la sede de Iquique de la Universidad de Tarapacá, UTA. Integró por varios años el Instituto de Estudios Internacionales, INTE, de la UNAP, como directora del Doctorado en Estudios Transfronterizos del mismo instituto, donde fue fuente de consultas en todo lo relacionado a la migración.