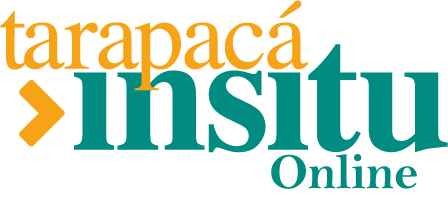Tres ocasiones en que hemos hecho naturaleza en el desierto (y cómo todos hemos ganado con ello)
Los seres humanos también podemos crear naturaleza. Suena extraño, más aún, tratándose del desierto, pero es cierto: podemos “sembrar” agua, restaurar bofedales y propagar especies. No estamos condenados a ser esa plaga que arrasa en nombre del progreso. También tenemos la capacidad de generar vida y equilibrio. En este artículo te contamos sobre tres ocasiones en las que, lejos de limitarnos a observar, hemos impulsado círculos virtuosos que han beneficiado a personas, animales y plantas por igual. Y lo hemos hecho de forma planificada, incluso artificial… porque artificial no siempre significa antinatural.